Como en muchas otras esferas de la vida pública, el denominado “mundo de las drogas” es un mundo en el que el imaginario colectivo coloca a los hombres como sujetos y figuras de referencia, tanto en lo relacionado con el consumo como con la distribución de sustancias. Esto tiene como consecuencia la invisibilización de los consumos que realizan las mujeres y otras identidades de género no hegemónicas, creando distancias en el acceso a recursos de salud, sean preventivos, como las estrategias de reducción de riesgos, o de tratamiento.
Las personas que usan sustancias son estigmatizadas, ya que se les asocia a delincuencia, violencia y enfermedades o adicción, como se repite en numerosas noticias que podemos encontrar en los medios de comunicación, contribuyendo a la construcción de los prejuicios asociados hacia las personas que están en contacto con sustancias. Cualquier actividad relacionada con el uso de sustancias está penalizada socialmente y, en el caso de ser una mujer la protagonista, recibe doble penalización por ser una conducta de riesgo para la que no se nos socializa y que es incompatible -o eso nos dicen- con los cuidados asignados a nuestro rol.
Muchas de las personas que se relacionan con las sustancias (sean reguladas o no) no se identifican con ese perfil estereotipado. Como veremos a lo largo del texto, la realidad es mucho más diversa y, en ocasiones, difiere del discurso establecido ofreciendo experiencias que se alejan de la construcción estigmatizada del “mundo de las drogas”.
Aquí se muestran los relatos de dos mujeres que nos describen su experiencia pasada en “este mundillo”. Es importante comentar que ninguna de ellas pertenecía a una organización estructurada sino que se trató de una manera de autoabastecerse y tener solvencia económica en momentos en los que no tuvieron otra manera de conseguir dinero, hecho que coincide con las entrevistas realizadas en el artículo de Sarah, Karine y Emmanuel (2020), del cual recomendamos su lectura para ampliar las ideas recogidas en esta publicación.

Las dos experiencias nos muestran que su motivación inicial fue económica:
“Pues básicamente monetaria, y ya no dinero. Hay muchas veces que no sacaba dinero, hay veces que me valía para… lo que no ganaba en dinero, lo sacaba en material. Entonces, aunque no le ganase dinero, era dinero que no estaba gastando por otro lado”.
“Empecé a trabajar por mi cuenta y me di cuenta que el empresario que me contrataba se aprovechaba de mis capacidades, que no son pocas, y después me pagaba una mierda”.
La actividad se realizaba a pequeña escala y para suministrar a sus amistades:
“Yo llevaba un poquito para los colegas, yo sabía más o menos cuántos eran, cuántos íbamos a ser, qué era lo que íbamos a necesitar”, “yo es que siempre me he movido con amigos, muy poca gente nueva entró en el círculo. De hecho, me preguntaban y, si yo no te conocía, yo es que no me la jugaba”.
En ocasiones compaginaron dos actividades económicas y les suponía un ingreso extra a su actividad laboral: “…esto lo hacía como complemento a… o en momentos en los que… cuando encontraba curro, curraba”, “poder hacer un extra o mantenerme cuando no podía”.
Estos verbatims reflejan la inclusión social de estas dos mujeres, que visibilizan realidades diferentes a las que prevalecen en la sociedad y desmontan los estereotipos tradicionalmente asociados a las personas que se relacionan con las sustancias: “una persona normal y corriente, de mí no se podía decir, por la apariencia que tenía, que me dedicaba a lo que me dedicaba”.
Como en tantas otras actividades en las que las mujeres participamos, la socialización diferencial de género y los mandatos que de ella se desprenden tienen un papel importante en cuanto a la vivencia de las situaciones. Las reglas del juego, aprendidas a lo largo del proceso de socialización, pueden ser utilizadas, en ocasiones, para evadir determinadas situaciones que pongan en riesgo a la persona:
“Claro que, evidentemente, es mucho más fácil librarte si eres una tía porque, a parte, yo creo que ellos tampoco tienen muy establecido en su cabeza que una tía pueda ser vendedora. Se piensa que es el novio. Es más sospechoso por el hecho de ser tío”.
“En alguna ocasión, cuando me pararon y llevaba cosas, por hacerme la guapita y la simpática no me llegaron ni a registrar y seguro que si hubiera sido un tío…”.
“Nos pararon a mí y a una colega mía, así mona, rubita ella… se pusieron a ligar con nosotras, nos hicimos un poco las tontas y ni siquiera me preguntaron qué es lo que llevaba en los bolsillos. Haciéndome la tonta conseguí que ellos ni siquiera llegaran a registrarme y se creían que habían ligado con dos chicas que se iban al pueblo de su abuela a pasar el fin de semana”.
Aunque este juego no está exento de consecuencias para las mujeres, pudiendo aumentar el riesgo personal en beneficio de “la mayoría”: “joder, si de toda la vida el niñato le ha dado la droga a la novia para que se la guarde porque vienen los maderos. Lo que pasa que ahora está más extendido entre las tías el que yo no te tengo que guardar tu mierda”.

La ausencia de otras referentes para las mujeres supone fijarse en modelos androcéntricos, donde los hombres son la aparente neutralidad:
“No he coincidido, no he conocido a muchas tías, entonces quizá son situaciones que recuerdo más con tíos, por eso, precisamente, porque hay muy pocas… sí, ha habido unas cuantas pero han sido una mayoría hombres”.
“Casi todos son tíos en este mundo, o sea, la gran mayoría son tíos”.
“Me tuve que hacer respetar. Creo que igual yo me tuve que esforzar más que cualquier tío para que mis compadres hombres me respetaran. Tanto los que compraban como los que me vendían. Ya no solo los de arriba sino también los de abajo. Entonces tuve que desarrollar… parecer lo que no soy, que soy una tía dura y peligrosa, y no lo soy, yo soy todo lo contrario, soy un gatito pero, de puertas para afuera, pues tuve que aparentar que soy una tía dura y mala para hacerme respetar en este mundo”.
“Me he tenido que hacer muchas veces la dura pero ya por respuesta al morro de la peña, no sé, creo que si, en el caso de que fuera un tío el que hiciera esto, un tío que tuviera una apariencia más ruda, más dura, pues tampoco ni siquiera se pensarían el “hazme una rebajita”.
La presunción de heteronormatividad instaurada en nuestra sociedad supone un elemento más que, en este caso, supuso una discriminación en relación a la orientación sexual: “entrar a registrarme, a cachearme, en un baño y echarme mano, echar las manos a tocarme el sujetador a ver si llevaba algo, notar que no llevaba sujetador, yo decirle que no, sonreirle y automáticamente ella quedarse más cortada que yo y ya directamente, a partir de ahí, ya no me tocó más. Ya me dijo: “sácate lo que tienes en los bolsillos, quítate las zapatillas, sacúdelas”, pero todo esto me lo decía a dos metros, sujetando la puerta, porque ya no se atrevía con eso, entonces he jugado también mucho con eso, que hasta cierto punto me mola”.
La interpretación de esta situación como positiva en relación a la consecuencia legal invisibiliza, una vez más, la homofobia todavía presente en esta sociedad.
La expresión de género, aspecto que condiciona la manera que tenemos de interactuar y relacionarnos con las personas, dirigirnos a ellas (el lenguaje que empleamos) puede ser usada de forma consciente para obtener una ventaja de la situación: “aquella vez que llamaban “señorita, señorita”, así de lejos y venía una colega detrás de mí y, con las mil y una veces que me han confundido con un tío, esa vez, señorita, no era yo”.
La lectura de la expresión de género fue la que determinó el desarrollo de esta situación mostrando la invisibilización y discriminación hacia las personas trans: “vi que una madera se llevaba a un travesti al baño, mientras él le decía: “te advierto, bonita, que tengo pene”. Ella le decía: “sí, sí, que tires”. Yo conocía a la chica que llevaban al baño y luego me lo contaba, que cuando bajó al baño le dijo: “súbete la falda” y, claro, cuando… “tienes pene”; “claro, es que ya te he dicho que tenía pene”. O te tocan con tus mismos órganos o … Entonces, subió ella y bajó un tío a cachearle. Porque, además, tenía tetas”.
A pesar de que los cuidados han sido asociados y designados a las mujeres, es una conducta valiosa -¡sin ellos no existiríamos!- que nos pesa, en muchas situaciones, por la sobrecarga que implica que la corresponsabilidad esté lejos de ser el modelo social de convivencia. Los cuidados en relación a la protección han sido para estas dos mujeres un principio básico que les ha guiado en su autocuidado preservando su seguridad y teniendo un mayor control de las situaciones que pudieran generarse:
“Como tomé todas las precauciones del mundo, nunca fui a lo loco, tuve siempre un ojo en cada lado, tuve mucha suerte y la inmensa mayoría de las veces les vi venir”.
“Yo intentaba no acaparar y no ser avariciosa. O sea, no vendía a gente que no conocía, tampoco permitía que dieran mi número a terceras personas. O sea, mis clientes eran los de siempre y no lo hacía en la calle, no iba aparentando todo lo que pudiera tener, intentaba parecer una persona normal que tenía un trabajo normal y ya está”.
“Los tíos son bastante más descabezados… en general, los tíos son mucho más descuidados y les acaban pillando por eso”.
“Si alguna vez cogía alguien nuevo, quedaba en un bar, lo conocía y, si me daba confianza, pues ya le decía: “va, vente” y, si no, pues le decía que no, que también hay que saber decir que no y la gente no sabe decir que no. Yo hace tiempo que ya aprendí que tenía que saber decir que no y a mucha gente le he dicho que no”.
“Es que yo creo que las tías nos lo tomamos de otra manera diferente a los tíos. Muy diferente, porque yo lo veía en la peña que tenía a mi alrededor que se dedicaba a lo mismo. Pero lo hacemos de manera diferente, las tías, creo yo”.
“Yo siempre fui muy cuidadosa y todas esas cosas. Porque los tíos, casi todos los que yo conozco les han pillado alguna vez”.
Al tratarse de personas integradas en la sociedad y con otras actividades como principal ingreso, con el objetivo de preservar esa inclusión social, los cuidados para protegerse de las consecuencias no deseadas muestran la conciencia de los riesgos que se asumían:
“También sabía que me tenía que quitar del medio en ciertos momentos y durante cierto tiempo. No podía ser prolongado, ni podía ser cantoso, ni podían ser cantidades descomunales porque todo esto era llamar la atención y yo no quería hacerme rica, ni quería acabar en el talego”.
“Porque yo lo que me jugaba era mi libertad y me la aprecio mucho”.
“Tampoco me dejaba yo conocer ni intimaba con la gente con la que venía a comprarme si no era mi amigo. Aunque, al final, casi todos los clientes eran amigos míos. El rollo este de no coger gente nueva y “es que tengo un amigo que tal”, “pues vienes tú y te llevas lo tuyo y lo de tu amigo”, y “yo no quiero conocer a tu amigo”.
“Lo peor que podría haber vivido, ya lo he vivido, que fue que me robasen en mi casa, un compañero que yo tenía, que me puso la mano encima y se llevó lo que le dio la gana y me pilló de sorpresa y me quedé en shock y no pude ni reaccionar. Así que, creo que eso es lo peor que me podía haber pasado y ya me pasó. Me pegó, me cogió del cuello porque, claro, yo me negaba a que me robara, entonces, usó la fuerza y, como tenía más que yo, pues, eso”.
En cuanto a las personas con las que tenían contacto:
“Le compré siempre a tíos y, a mí, me compraron medio medio, diría que casi igual de tíos que de tías”.
“Tenía clientes de hace un montón de años que seguían viniendo a mí porque soy mujer y por el trato que les daba. No querían ir a otro sitio, por ejemplo, yo tenía una clienta que venía de lejos. Yo decía, ¿pero cómo puede ser que ahí no haya nadie? Decía: “no, es que son todo tíos y son todos muy payasos y yo prefiero venir aquí que me tratas bien”.
“Quizá un tío sea más, que si no lo conoces o tienes que preguntarle, sea un poquito más… pero, no sé, quizá una tía es un poco más accesible”.
Desde aquí agradecemos a las participantes por contarnos parte de sus historias y contribuir al aumento del conocimiento relacionado con las situaciones en las que nos encontramos las mujeres y las estrategias utilizadas en un mundo donde, por el momento, las relaciones son desiguales, no se basan en el respeto y se ven atravesadas por prejuicios.
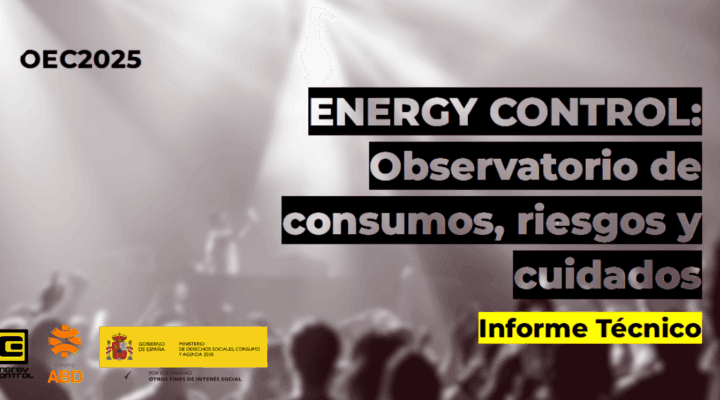

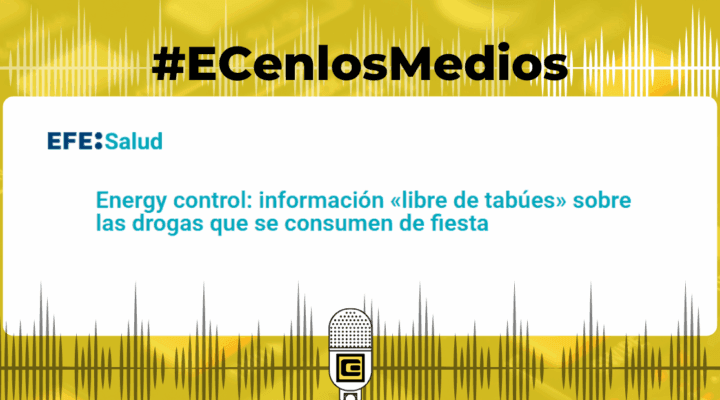
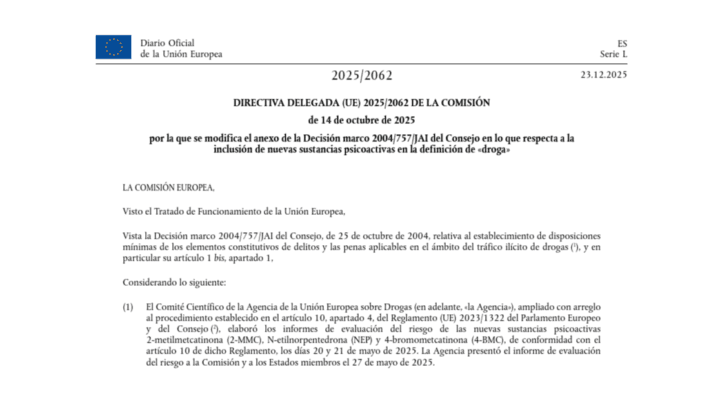
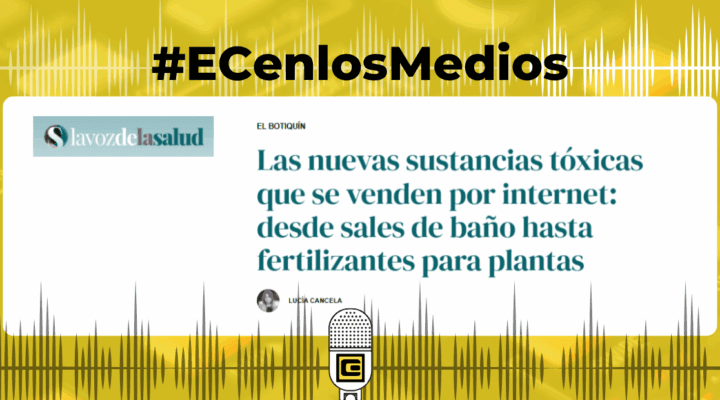


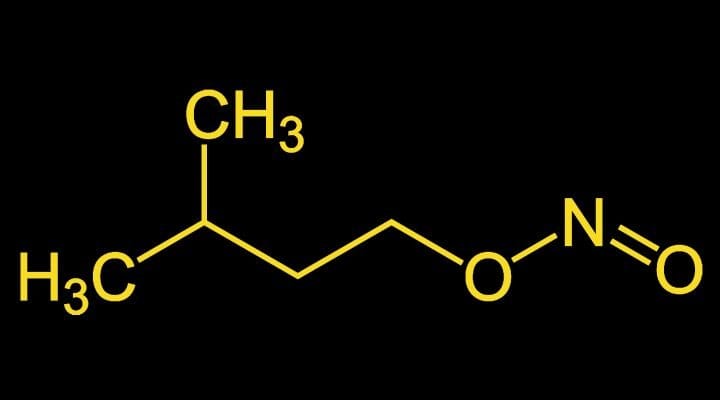



YouTube
Video OCDS Voluntariado Baleares
Instagram
😭Desde Energy Control de ABD queremos informar que nuestra cuenta de Instagram ha sido cerrada, aunque hemos presentado apelaciones. Este cierre es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ola de borrado de cuentas de proyectos que trabajamos en la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Esto muestra una tensión creciente entre las políticas preventivas y la salud pública que defendemos, y las normas de moderación de contenido de las plataformas digitales. A pesar de que nuestra labor está avalada por años de experiencia, evidencia científica y reconocimiento de administraciones públicas, otros proyectos y la comunidad internacional, los algoritmos y decisiones unilaterales de estas plataformas están provocando censura en contenidos preventivos, educativos e informativos, que tienen como objetivo proteger la salud y la vida de las personas.
Desde EC reivindicamos el derecho a informar, acompañar y reducir los daños asociados al uso de drogas, especialmente entre personas que ya consumen, ofreciendo herramientas, conocimientos y recursos basados en respeto, evidencia y derechos humanos. El cierre de nuestros canales en redes limita nuestro alcance y capacidad de intervención, y afecta directamente a quienes nos usan para resolver dudas, recibir información veraz y tomar decisiones más seguras.
Queremos agradecer el apoyo de las personas que siguen y valoran nuestro trabajo, así como de administraciones públicas, organizaciones sociales que comparten nuestra visión y personas que organizan eventos.
Este cierre no nos detiene: seguimos en otras redes, en la web, y a través de nuestros canales presenciales de atención. Estamos ya trabajando en estrategias para reconstruir los espacios de comunicación, y no cesaremos en la defensa de un enfoque que priorice la salud, autonomía y respeto a todas las personas.
Llamamos a la reflexión colectiva sobre el papel que juegan las redes sociales en la salud pública y la necesidad de que las políticas de moderación no se conviertan en barreras para el acceso a información vital.
Seguimos. Siempre 🖤💛