Las federaciones deportivas son instituciones soberanas que pueden legislar sus propias normativas conforme a sus intereses y valores hegemónicos. De todas ellas, la Federación Internacional de Atletismo Amateur (FIAA) ha actuado como la más beligerante contra la participación de mujeres, o para ser más preciso, ha actuado como barrera contra determinados cuerpos que no encajaban con el ideal de cuerpo de mujer occidental. Para ello contó con un instrumento, los controles de verificación del sexo, vigentes hasta 1999. En el siglo XXI el estigma continúa contra aquellas personas que tienen niveles elevados de testosterona.
Si echamos la vista muy atrás, a inicios de siglo XX, y presenciáramos unos Juegos Olímpicos (JJOO) nos encontraríamos que apenas participaban mujeres. De hecho, entre 1896 a 1996 la media de participación femenina en los Juegos no llegó al 20%¹. Y esto fue así porque los hombres que dirigían las federaciones deportivas consideraban que las características del cuerpo de las mujeres no las hacía aptas para la mayoría de deportes. La FIAA, por ejemplo, no las autorizó a competir en pruebas atléticas hasta 1928 coincidiendo con los JJOO de Ámsterdam. Fue una autorización a regañadientes, que vino precedida por la creación de la Federación Internacional Deportiva Femenina que presionó a las autoridades deportivas para que aceptasen competiciones atléticas femeninas.
La decisión de aceptar a las mujeres no fue del agrado de los dirigentes deportivos y rápidamente surgió el prejuicio de que aquellas que triunfaban en competiciones deportivas consideradas inapropiadas para ellas, lo lograban gracias a que no eran realmente mujeres. Este prejuicio dio lugar a una técnica de control científica conocida como la verificación del sexo, que si bien fue cambiando la técnica de análisis, estuvo vigente durante más de sesenta años. La primera federación deportiva en imponerlos fue la FIAA en 1937. Los controles solo se hacían a aquellas deportistas que fuesen denunciadas sobre su sexualidad². Una vez recuperadas las competiciones deportivas al finalizar la II Guerra Mundial, de la sospecha individual de ciertas deportistas se pasó a una sospecha sistemática contra todas las mujeres. A partir de 1946 y hasta 1992, la FIAA exigió certificados de feminidad como requisito para participar en pruebas de atletismo. El Comité Olímpico Internacional también hizo obligatorios estos certificados hasta 1999. Ese año dejó de someterse a las mujeres a verificación del sexo, ya que aunque fueron cambiando las técnicas de diagnóstico, todas ellas tenían limitaciones y simplificaban la complejidad de la biología sexual a una única prueba, ya fuese clínica, cromosómica o genética.
Esta política de control hay que entenderla además en un contexto histórico marcado por la Guerra Fría, en la que la disputa por la hegemonía entre países capitalistas y comunistas se trasladó también a las canchas de juego. Es atendiendo a esta situación coyuntural que entran en juego las hormonas y los esteroides anabolizantes como el Dianabol o el Turinabol, utilizados a ambos lados del telón de acero, si bien en los países comunistas lo hicieron bajo patrocinio y vigilancia del Estado mientras que en Occidente se recurrió al mercado no regulado. Los esteroides los tomaban tanto hombres como mujeres, pero en el caso de éstas tenía dos consecuencias indeseadas por las autoridades deportivas y la moral occidental: desarrollaban rasgos fisiológicos codificados como masculinos y reducían las diferencias deportivas entre hombres y mujeres, poniendo en cuestión la superioridad fisiológica masculina. La respuesta de los dirigentes deportivos occidentales fue doble. Por un lado, crear un relato según el cual, los países comunistas seleccionaban atletas intersexuales con rasgos femeninos para competir en categoría femenina, bajo la premisa que poseer una fisiología en parte masculina, les daba ventaja. Por otro lado, modificaron las condiciones para obtener el certificado de verificación sexual con el fin de identificar a hombres o intersexuales que se hiciesen pasar por mujeres. Hasta mediados de la década de 1960 se aceptaban informes emitidos por personal médico del país al que pertenecía la atleta. A partir de esa década, cuando los países comunistas empezaban a lograr resultados deportivos que ponían en jaque la hegemonía occidental, solo el personal médico autorizado por las federaciones deportivas tendría la potestad de decidir, en base al control, si una deportista era una mujer o no.
La disolución de la URSS en 1991 supuso el fin de la Guerra Fría, pero los controles de verificación del sexo continuaron ocho años más, porque el prejuicio hacia los cuerpos femeninos no binarios ya existía antes y siguió existiendo después, motivo por el cual es necesario transformar ese sistema para que no se considere que algunas personas quedan fuera.

Mientras, en 2006, las autoridades deportivas volvieron a estigmatizar a aquellas personas que no encajaban dentro de la normatividad binaria. Como en la década de 1930, se volvía a un control selectivo. Y nuevamente fue la FIAA cuya “Política de Verificación de Género” especifica que solo si existe sospecha hacia una deportista, se le puede requerir ser sometida a revisiones con personal médico especializado en ginecología, endocrinología, psicología y medicina interna para determinar su elegibilidad o no en categoría femenina y en caso de ser declarada inelegible se le podrían recomendar soluciones quirúrgicas o farmacéuticas para volver a serlo³. Uno de los casos más mediáticos, que sigue generando noticias, fue el de Caster Semenya, que propició que la FIAA reevaluase su política de verificación y anunciase una nueva basada en la testosterona. Según los directivos de la FIAA las mujeres con hiperandrogenismo gozaban de una ventaja sobre sus rivales por producir elevados niveles de testosterona. Los dirigentes deportivos fijaron el límite “normal” en 10 nanomoles de testosterona por litro de sangre para las mujeres.
En 2015 el Tribunal de Arbitraje Deportivo decretó la suspensión de dicha política y dio la razón a la esprínter india Dutee Chand quien alegó que se discriminaba a las mujeres que de forma natural producían niveles más altos de testosterona. Sin embargo, el Tribunal concedió a la FIAA un periodo de dos años, que más tarde se amplió, para proporcionar evidencias adicionales sobre la relación entre niveles endógenos de testosterona y rendimiento deportivo. La FIAA aprovechó esta oportunidad y presentó un estudio cuyos resultados señalaban ventajas para las deportistas con niveles elevados de testosterona. Aunque los datos de dicho estudio han sido cuestionados por presentar errores⁴, el Tribunal dio la razón a la FIAA y, a día de hoy, se exige a las mujeres con niveles elevados de testosterona que quieran competir en categoría femenina, reducirlos mediante estrógenos. La negativa de Semenya a medicarse le impidió participar en los JJOO de Tokyo y defender su medalla de oro conseguida cinco años antes en Río de Janeiro.
¹ Sell, L., & Núñez, T. (2016). Prejuicios sexistas, cine y deporte. En: A. Román, & T. Núñez, Cine, deporte y género. De la comunicación social a la coeducación. Barcelona: Octaedro, pp. 21-39
² Erikainen, Sonja (2016), Policing the sex binary: gender verification and the boundaries of female embodiment in elite sport, Leeds: School of Sociology and Social Policy.
³ Franklin, S., Ospina Betancurt, J., & Camporesi, S. (2018). What statistical data of observational performance can tell us and what they cannot: the case of Dutee Chand v. AFI & IAAF. Br J Sports Med, 52(7), 420-421
⁴ Pielke, R., Tucker, R., & Boye, E. Scientifc integrity and the IAAF testosterone regulations. The International Sports Law Journal, 19, 1-9
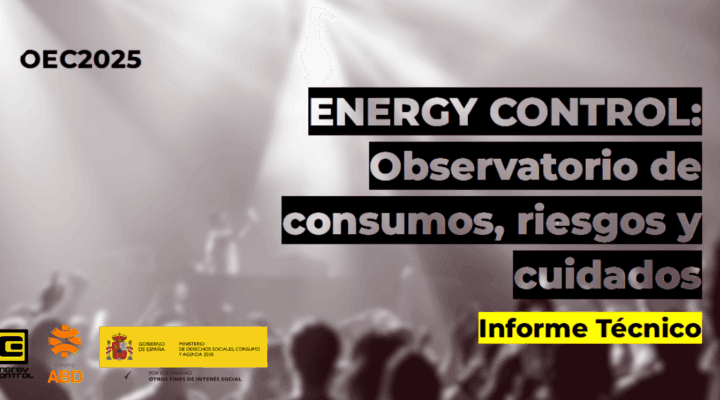

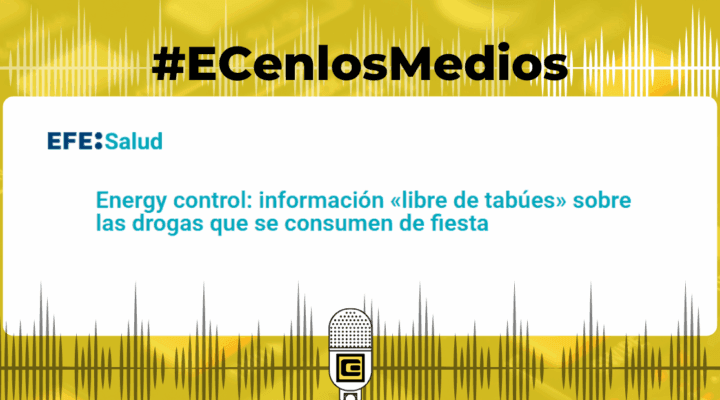
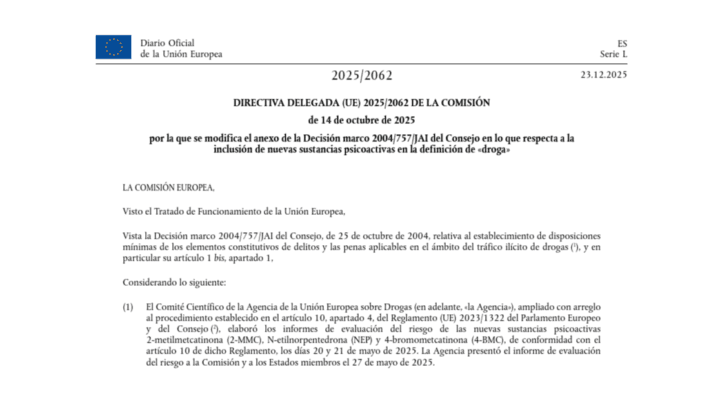
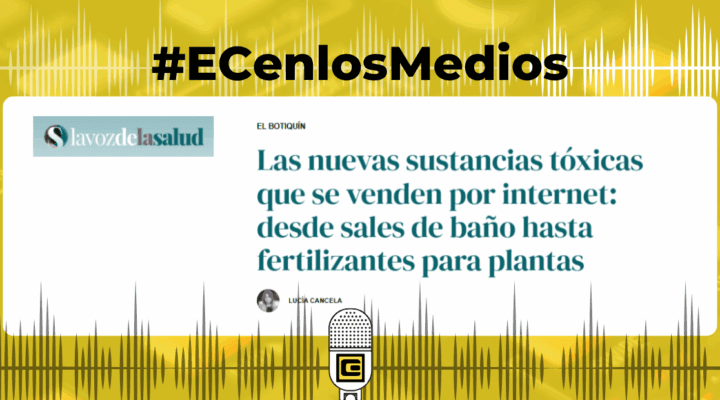


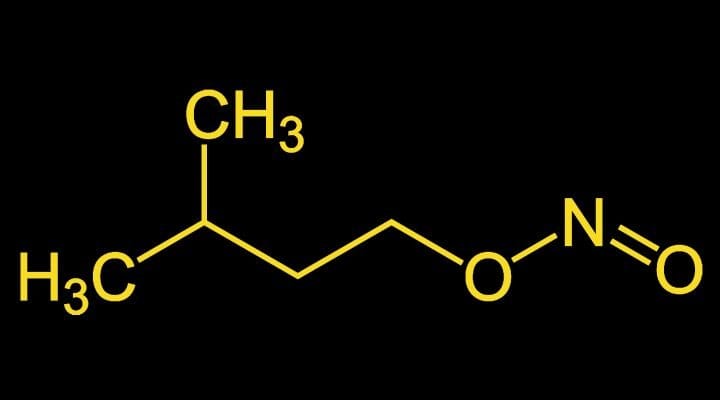



YouTube
Video OCDS Voluntariado Baleares
Instagram
😭Desde Energy Control de ABD queremos informar que nuestra cuenta de Instagram ha sido cerrada, aunque hemos presentado apelaciones. Este cierre es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ola de borrado de cuentas de proyectos que trabajamos en la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Esto muestra una tensión creciente entre las políticas preventivas y la salud pública que defendemos, y las normas de moderación de contenido de las plataformas digitales. A pesar de que nuestra labor está avalada por años de experiencia, evidencia científica y reconocimiento de administraciones públicas, otros proyectos y la comunidad internacional, los algoritmos y decisiones unilaterales de estas plataformas están provocando censura en contenidos preventivos, educativos e informativos, que tienen como objetivo proteger la salud y la vida de las personas.
Desde EC reivindicamos el derecho a informar, acompañar y reducir los daños asociados al uso de drogas, especialmente entre personas que ya consumen, ofreciendo herramientas, conocimientos y recursos basados en respeto, evidencia y derechos humanos. El cierre de nuestros canales en redes limita nuestro alcance y capacidad de intervención, y afecta directamente a quienes nos usan para resolver dudas, recibir información veraz y tomar decisiones más seguras.
Queremos agradecer el apoyo de las personas que siguen y valoran nuestro trabajo, así como de administraciones públicas, organizaciones sociales que comparten nuestra visión y personas que organizan eventos.
Este cierre no nos detiene: seguimos en otras redes, en la web, y a través de nuestros canales presenciales de atención. Estamos ya trabajando en estrategias para reconstruir los espacios de comunicación, y no cesaremos en la defensa de un enfoque que priorice la salud, autonomía y respeto a todas las personas.
Llamamos a la reflexión colectiva sobre el papel que juegan las redes sociales en la salud pública y la necesidad de que las políticas de moderación no se conviertan en barreras para el acceso a información vital.
Seguimos. Siempre 🖤💛