Algunos de los resultados que aparecen al introducir el término chemsex en internet son: “Chemsex, la última pandemia: «Un día te metes una raya… y cuando quieres darte cuenta estás tres días teniendo sexo con 15 desconocidos» [1], “Del chemsex a la psicosis: el auge de las drogas en el sexo está destruyendo la salud mental” [2], “Chemsex: la peligrosa práctica sexual que arrasa entre los jóvenes” [3] y “Chemsex, una peligrosa moda entre la comunidad gay” [4].
En ellos se vincula este fenómeno con una pandemia, según la RAE, “enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región”. Realidad que poco o nada tiene que ver con el fenómeno del chemsex, como aclararemos más adelante.
Con respecto a los informes oficiales publicados por diferentes entidades gubernamentales, las definiciones de este concepto presentan también cierta variabilidad: “uso de drogas en contextos sexuales” [5], “uso intencionado de drogas estimulantes para tener relaciones sexuales por un período largo de tiempo (que puede durar desde varias horas hasta varios días)” [6] o la misma definición, pero omitiendo la categoría de “estimulantes”, lo que abarcaría una variedad más amplia de sustancias psicoactivas [7].
Esta disparidad de definiciones evidencia tanto una falta de consenso sobre la fenomenología como una comprensión determinista desde planteamientos psicobiomédicos y contradicciones a la hora de intervenir en la problemática. Por ello, este texto reflexionará sobre cómo esta falta de consenso aleja una intervención adecuada con las personas que realizan esta práctica.
David Stuart [8] acuñó el término chemsex, englobando en él el uso sexualizado de drogas, a la vez que concretaba qué, quién y cuándo. Con esta denominación hacía referencia al consumo de metanfetamina, GHB/GBL y catinonas sintéticas (sustancias, a las que, junto al resto, se refiere como chems, derivada de chemicals), por parte de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), durante el transcurso de las relaciones sexuales. Stuart afirmaba que este fenómeno debe entenderse en asociación con toda una cultura que históricamente carga con una problemática particular atribuida a los HSH. Específicamente, hablaba del impacto de la homofobia interiorizada, el estigma aún vigente contra el VIH y lo que denominaba cultura del hook-up, o sexo casual, potenciado por la aparición de aplicaciones móviles que lo facilitan.
Otros autores emplean el término creado por David Stuart, pero dieron importancia a la duración de las sesiones, incidiendo en que las sustancias se consumen con el objetivo de alargar las relaciones sexuales varias horas o días. La multiplicidad de parejas sexuales también suele ser señalada como una parte inherente del chemsex. [9] [10]
Figura 1: Chemsex?. Fuente: Adobe Stock 2024.
La International Network of People who Use Drugs [11] propuso conceptualizar el significado de Chemsex como “el uso de ciertas drogas en el contexto de la actividad sexual; en concreto, se refirió al sexo que es acompañado, potenciado y/o facilitado por las drogas” y añadió : “como todas las personas que usan drogas, las personas que practican el Chemsex son diversas y heterogéneas”, y aunque el término se asocia a comunidades de hombres gais y bisexuales, en ambientes de consumo de drogas en discotecas y en espacios fetichistas y BDSM, hay otras comunidades que practican el Chemsex.
A raíz de la falta de consenso sobre los motivos que subyacen a esta práctica, Moyle et al. [12] subrayaron la importancia de considerar las sustancias consumidas como intensificadoras (enhancers) de la experiencia sexual. Afirmaban que este uso sexualizado de fármacos/drogas tiene como objeto la (re)apropiación de los beneficios otorgados por el consumo de sustancias (ya sean legales, como la viagra, o ilegales, como la mefedrona), en un intento de alcanzar cierta autorrealización y mejora personal y técnica.
En los años 90, el consumo de determinadas drogas estimulantes (metanfetamina) estaba relacionado con prácticas sexuales que tenían como fin el aumento de la actividad sexual, donde la gran parte de las personas que lo realizaban eran hombres y mujeres heterosexuales y en menor medida hombres bisexuales y homosexuales. La práctica de «uso de metanfetaminas durante el sexo», conocida como «party and play», implicaba combinar el uso de esta sustancia con actividades sexuales, lo que conducía a un aumento de la excitación sexual, energía y comportamientos sexuales arriesgados. Este uso se daba también por parte de colectivos ajenos a HSH, es decir, personas que se identifican con otros géneros y/u orientaciones sexuales. Surgió así el término “pharmacosex” (fármaco-sexo), dentro del cual se encontraría el chemsex, pero que abarcaría un mayor espectro de realidades y motivaciones. El pharmacosex, formaría parte de una experiencia a priori no problemática de búsqueda de bienestar y aumento de placer. [12]
Además, las autoras del término rechazaron un análisis que dividía las sustancias entre sustancias que aumentan las funciones/capacidades físicas y aquellas que intervienen en la libido y el deseo. Se opusieron a reducir los efectos de las sustancias a funciones medibles, concretas y abogaron por un análisis individualizado en el que cada una cumple una función dependiendo de elementos culturales, de la persona y del momento.
En algunas ocasiones, la práctica del chemsex es una forma de evasión de problemas, que son los que deberían preocuparnos. Estos problemas, brevemente mencionados, son: la homofobia interiorizada, la presión por mantener relaciones sexuales duraderas o tener que encajar en determinados roles. En estas situaciones, es tan importante el abordaje de estos motivos como los consejos de reducción del daño que se puedan aportar.
Si el chemsex se halla más extendido entre HSH que en cualquier otro colectivo, quizás el planteamiento de este fenómeno deba pasar por cuestionar el sistema social heteropatriarcal que perpetúa una serie de expectativas en forma de pautas rígidas de conducta que podrían estar generando en ellos ese malestar que les conduce a la evasión por medio del chemsex.
Sin embargo, otras veces se busca sencillamente el placer, por lo que en estos casos se aportará toda la información necesaria y disponible sobre los posibles riesgos de las prácticas que se realizan (por ejemplo, el slamming-inyección de sustancias en un contexto sexual-), así como del uso de sustancias psicoactivas. En cualquier caso, es importante difundir las medidas que pueden tomarse para mantener prácticas sexuales lo más seguras posibles, ya que en las sesiones de chemsex pueden o no participar muchas personas. En este sentido, la atención deberá partir desde la perspectiva de que el consumo de sustancias y la práctica de actividades sexuales implica una serie de placeres y riesgos que pueden ser gestionados por medio de la toma de decisiones informada.
Cuando hablamos de conductas podemos definirlas en base a su topografía (la forma que adoptan) o a su función. De este modo, el consumo de drogas y las prácticas sexuales asociadas a su uso pueden no desempeñar la misma función en diferentes personas. Para una, el uso puede facilitar la socialización en un entorno que refuerza la asistencia a eventos recreativos; para otra, puede actuar como un mecanismo de evasión para evitar el malestar emocional. Asimismo, en otra, su utilización puede potenciar el bienestar derivado de la experiencia sexual, mientras que en una diferente, puede enseñarle a disfrutar de la situación presente, así como diversas posibilidades adicionales.
Precisamente, esta diversidad en las formas y las funciones nos demuestran la importancia de que el debate continúe abierto, ya que surgen múltiples cuestiones que merecen reflexión: se puede delimitar el tipo de drogas consumidas? ¿La duración del encuentro es un elemento definitorio? ¿Cuánta importancia tiene la función que cumple el chemsex en la vida de quienes lo practican?
Disponer de unos límites rígidos que enmarquen qué tiene cabida en este término puede permitir la creación de un protocolo de intervención que garantice un abordaje eficaz, institucionalizado y consensuado entre profesionales del ámbito. Sin embargo, si concebimos esta delimitación como algo no abierto a debate, podemos incurrir en la exclusión de personas susceptibles a desarrollar una relación de dependencia al chemsex.
Para evitar esta conceptualización limitante es importante reflexionar sobre este fenómeno, ya que no todo el uso sexualizado de drogas tiene por qué ser dañino y no todas las personas que lo practican lo hacen de la misma manera, ni motivadas por los mismos factores.
Figura 2: Estigma. Fuente: Adobe Stock 2024.
Es importante entender el chemsex desde una mirada psicosocial y desde el prisma cultural de la perspectiva de la población LGTBIQ+, abordando los motivos de las personas que lo practican, el conocimiento sobre las drogas usadas, y las medidas de reducción de riesgos que llevan a cabo. El uso de sustancias psicoactivas abarca una amplia variedad de contextos, por lo que es importante ajustarse a ellos y comprenderlos para poder llevar a cabo una intervención eficaz con las personas usuarias.
El alarmismo mediático que ha rodeado al chemsex en los últimos años es, en parte, un reflejo del estigma aún vigente en la sociedad. Esto se debe, por un lado, a la penalización del consumo de drogas que se intensifica por su uso sexualizado, y, por otro lado, por el señalamiento a la promiscuidad de la comunidad LQTBIQ+. Con esta reflexión queremos poner de relieve la importancia de realizar un abordaje holístico, interseccional, que vaya más allá del fenómeno y se centre en el bienestar de las personas que realizan esta práctica, no desde una perspectiva patologizante, sino desde la información, la evidencia y la empatía.
Referencias
- Cid, J. (2023) Chemsex, la última pandemia: «Un día te metes una raya… y cuando quieres darte cuenta estás tres días teniendo sexo con 15 desconocidos. El Mundo.
- Pichel, J. (2023). Del chemsex a la psicosis: el auge de las drogas en el sexo está destruyendo la salud mental. El Confidencial.
- Moreno, P. G. (2018). Chemsex: la peligrosa práctica sexual que arrasa entre los jóvenes. La Razón.
- Agencia Efe (2016). Chemsex, una peligrosa moda entre la comunidad gay. La Razón.
- Ayuntamiento de Madrid (2022). Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2022/2026. Madrid Salud.
- Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, Grupo de trabajo sobre Chemsex. (2019). Informe sobre chemsex en España. Ministerio de Sanidad.
- Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. (2020) Abordaje del fenómeno del chemsex. Ministerio de Sanidad.
- Stuart, D. (2019). Chemsex: origins of the word, a history of the phenomenon and a respect to the culture. Drugs and Alcohol Today, 19.
- Giorgetti, R., Tagliabracci, A., Schifano, F., Zaami, S., Marinelli, E. y Busardo, F. P. (2017). When «Chems» meet sex: a rising phenomenon called «ChemSex». Current Neuropharmacology 15, 762–770.
- McCall, H., Adams, N., Mason, D. y Willis, J. (2015). What is chemsex and why does it matter? BMJ, 351
- International Network of People who use Drugs. (2019). Chemsex: A Case Study of Drug-Userphobia.
- Moyle, L., Dymock, A., Aldridge, A. y Mechen, B. (2020) Pharmacosex: Reimagining sex, drugs and enhancement. International Journal of Drug Policy, 86.
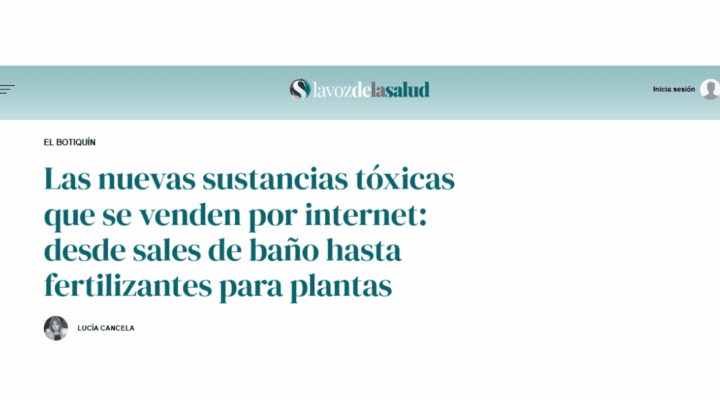


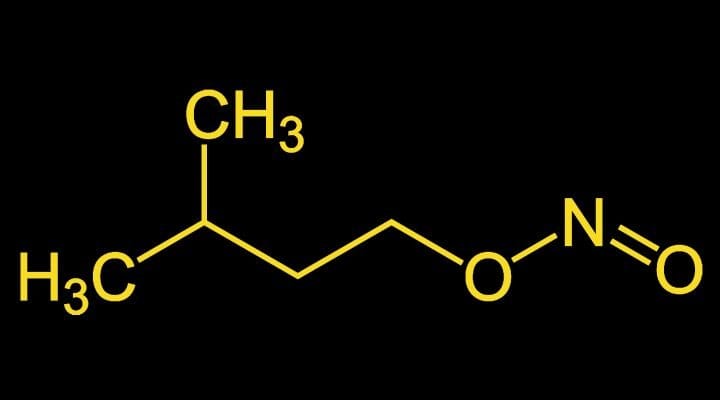


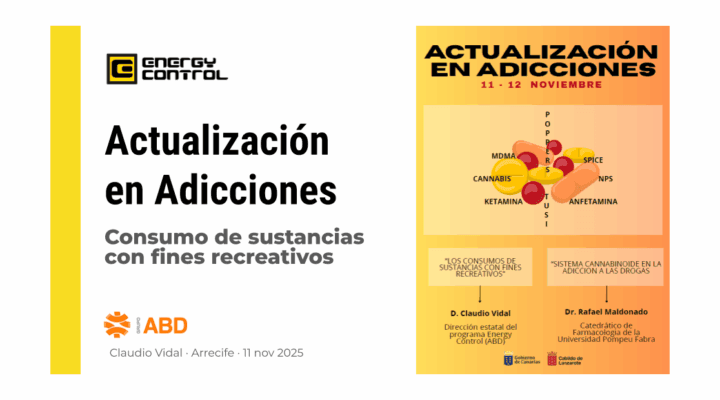
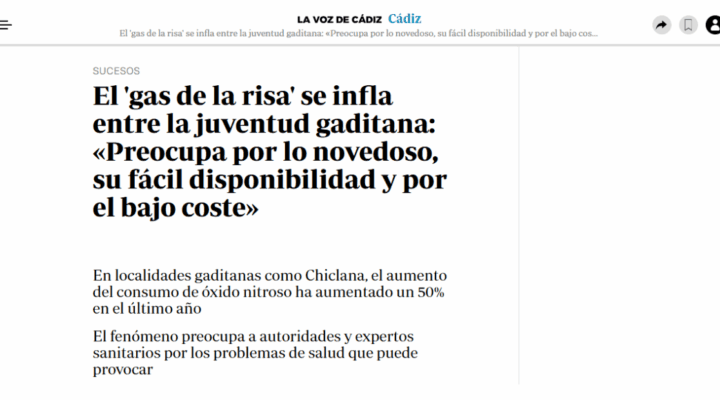



YouTube
Video OCDS Voluntariado Baleares
Instagram
😭Desde Energy Control de ABD queremos informar que nuestra cuenta de Instagram ha sido cerrada, aunque hemos presentado apelaciones. Este cierre es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ola de borrado de cuentas de proyectos que trabajamos en la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Esto muestra una tensión creciente entre las políticas preventivas y la salud pública que defendemos, y las normas de moderación de contenido de las plataformas digitales. A pesar de que nuestra labor está avalada por años de experiencia, evidencia científica y reconocimiento de administraciones públicas, otros proyectos y la comunidad internacional, los algoritmos y decisiones unilaterales de estas plataformas están provocando censura en contenidos preventivos, educativos e informativos, que tienen como objetivo proteger la salud y la vida de las personas.
Desde EC reivindicamos el derecho a informar, acompañar y reducir los daños asociados al uso de drogas, especialmente entre personas que ya consumen, ofreciendo herramientas, conocimientos y recursos basados en respeto, evidencia y derechos humanos. El cierre de nuestros canales en redes limita nuestro alcance y capacidad de intervención, y afecta directamente a quienes nos usan para resolver dudas, recibir información veraz y tomar decisiones más seguras.
Queremos agradecer el apoyo de las personas que siguen y valoran nuestro trabajo, así como de administraciones públicas, organizaciones sociales que comparten nuestra visión y personas que organizan eventos.
Este cierre no nos detiene: seguimos en otras redes, en la web, y a través de nuestros canales presenciales de atención. Estamos ya trabajando en estrategias para reconstruir los espacios de comunicación, y no cesaremos en la defensa de un enfoque que priorice la salud, autonomía y respeto a todas las personas.
Llamamos a la reflexión colectiva sobre el papel que juegan las redes sociales en la salud pública y la necesidad de que las políticas de moderación no se conviertan en barreras para el acceso a información vital.
Seguimos. Siempre 🖤💛